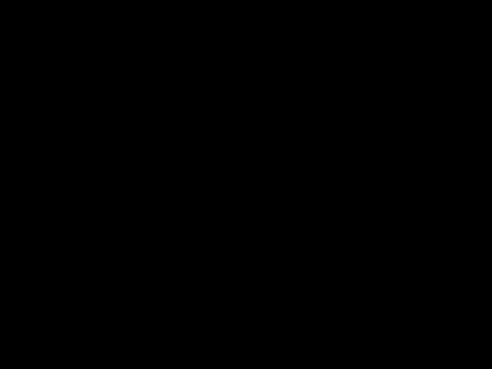El azar, ese caprichoso desatino del destino capaz de crear
unos seres tan maravillosos en sí mismos que se convierten en el paraíso.
Escasos, ocultos entre la multitud y a la vez tan lejos de esta que apenas sí
podrían soñar con tocarlos. Ellos son únicos en su especie, iguales entre sí de
la misma forma que son dicotómicamente lo opuesto a cada uno de sus semejantes,
con un corazón más valioso que cualquier tesoro que pueda añorarse encontrar,
demostrando que, aún sola, una llama puede arder.
Las simples gentes, cautivadas por tan misterioso mundo, no
tardan en anhelar la posesión de tales seres que, alegre y sinceramente, no
dudan en renunciar a todo lo que significan para fundirse con lo que creen sin
reserva alguna que es amor. Se despojan así de su titánica presencia,
sacrifican su espíritu volátil para integrarse en la quietud de la tierra que
les rodea, sin percibir que dicha calma exuda el olor de la decadencia,
creyendo firmemente en la bondad de sus captores.
Siempre tratan de romper los grises dogmas establecidos, dar
la chispa que hace de su propia existencia un lugar en el estricto sentido de
la palabra como una extensión de su propio cuerpo. Es entonces cuando surge el
rechazo, cuando el amor se revela en posesión y cada uno de los pasos va encaminado
a encerrarlos en una pequeña botella donde verlos brillar, olvidando que
cualquier fuego necesita oxígeno para respirar, convirtiéndolos, corazones
cobardes, en un estercolero de sus propios miedos. Finalmente, aquejados y
desesperanzados, abandonan su prisión una vez que la costumbre tumba los
barrotes que nunca los retuvieron y vagan por los caminos, solos, añorando su
antiguo mundo, sin entender por qué los señalan y desdeñan con ludibrio antes
casi de poder hablar. En tan luengo camino se tratan de ancorar en el arrullo
del mar, en los árboles partidos por el rayo, en los ecos de algún lejano
cantar.
Y al concluir el día se dan cuenta de que la historia que
pretendían escribir se ha convertido en un palimpsesto que solo unos pocos
podrán entender, aceptando que aquello cuanto ardió no son más que unas cenizas
que, guardadas en el baúl de los recuerdos, esperarán a ser sopladas de nuevo.
Por supuesto que aún se les puede encontrar, en el alto de
algún camino, con un viejo candil, que nadie sabe si pretende atraer a algún
curioso deseoso de escuchar historias en las que ya nadie cree o si tan solo
pretenden ahuyentar a las gentes que les condenaron a vagar. Allí estarán,
sentados, irónicamente felices, susurrando leyendas mientras contemplan las
bondades de las hogueras sin fuego.